¡Qué ganas de mirar y ser mirados!
En el mundo actual, con el auge y desarrollo de las tecnologías digitales estamos cada vez más expuestos a mirar y ser mirados. La mirada a través de las pantallas presenta algunas particularidades que no se daban de otra manera. Parece haber un incremento en el afán de mostrarse de forma “transparente” ante la mirada de los espectadores del otro lado las pantallas. Exploremos este fenómeno desde diferentes perspectivas…
La mirada y la pulsión
 El psicoanalista francés Jacques Lacan distingue la pulsión escópica, centrada en la mirada subjetivante, de la función fisiológica de ver. Por definición, ver es la acción y el resultado de captar el mundo por medio de la vista. Mientras que mirar, consiste en fijarse en un detalle particular de aquello que estamos viendo.
El psicoanalista francés Jacques Lacan distingue la pulsión escópica, centrada en la mirada subjetivante, de la función fisiológica de ver. Por definición, ver es la acción y el resultado de captar el mundo por medio de la vista. Mientras que mirar, consiste en fijarse en un detalle particular de aquello que estamos viendo.
Durante el desarrollo del sujeto, somos mirados antes de poder mirar. La madre mira a su bebé, y le va introduciendo la imagen de su propio cuerpo como algo unificado. Este bebé se va convirtiendo en un sujeto, pues hay alguien que dirige hacia él una mirada amorosa. Entonces en el/la niño(a) va surgiendo un deseo de ser mirado, y posteriormente de mirar él mismo.
Pero al igual que todo los aspectos pulsionales del ser humano, esta mirada debe tener un límite. Es angustiante para el/la pequeño(a) mirar de más, o ser mirado todo el tiempo. Es por esto que los(as) niños(as) disfrutan el juego del escondite. En este juego, el/la niño(a) se oculta de la mirada del otro, y a la vez desea que el otro lo busque. El goce que se pierde al no poder mirar o ser mirado todo el tiempo, se recupera a través del juego.
El ojo absoluto
 Gerard Wajcman (2011) en su libro “El Ojo Absoluto” introduce la noción de que somos mirados permanentemente. Esto se constata ante la infinidad de cámaras de vigilancia que hoy son parte del entorno natural de las ciudades. El deseo de mirar, propio de la naturaleza humana, ahora parece ser potenciado por la ciencia y la tecnología. Éstas implantan la creencia y la promesa de que tarde o temprano absolutamente todo es posible. Dentro de estas posibilidades, entra el ver todo, que se impone como un mandato.
Gerard Wajcman (2011) en su libro “El Ojo Absoluto” introduce la noción de que somos mirados permanentemente. Esto se constata ante la infinidad de cámaras de vigilancia que hoy son parte del entorno natural de las ciudades. El deseo de mirar, propio de la naturaleza humana, ahora parece ser potenciado por la ciencia y la tecnología. Éstas implantan la creencia y la promesa de que tarde o temprano absolutamente todo es posible. Dentro de estas posibilidades, entra el ver todo, que se impone como un mandato.
Wajcman propone la transparencia como un fenómeno actual. La ciencia y la técnica han sobrepasado los límites del cuerpo, pues ahora puede verse a través de la piel. El único intermediario es una pantalla, ya sea la del monitor o el televisor. Incluso el bebé ya no es sólo anticipado por la palabra, sino por “sus primeras fotografías” tomadas cuando aún habita la comodidad del vientre materno.
La mirada de la ciencia
 Hoy en día, todos los objetos tecnológicos tienen un ojo integrado, con una gran capacidad de memoria para almacenar todas las imágenes producidas. Entonces tomamos fotos frenéticamente, en lugar de mirar. Se mirará siempre más tarde, imágenes que son almacenadas en carpetas de la memoria. Cada una tiene su minuto de gloria para luego ser sustituida por los millones que le siguen. Wajcman titula una de las secciones de su libro: “Ver Todo, Perdérselo Todo”, ya que hay demasiadas fotos y no bastantes ojos para verlas.
Hoy en día, todos los objetos tecnológicos tienen un ojo integrado, con una gran capacidad de memoria para almacenar todas las imágenes producidas. Entonces tomamos fotos frenéticamente, en lugar de mirar. Se mirará siempre más tarde, imágenes que son almacenadas en carpetas de la memoria. Cada una tiene su minuto de gloria para luego ser sustituida por los millones que le siguen. Wajcman titula una de las secciones de su libro: “Ver Todo, Perdérselo Todo”, ya que hay demasiadas fotos y no bastantes ojos para verlas.
Esto se constituye en una amenaza a lo íntimo, ya que el lugar donde el sujeto puede sustraerse de la mirada del Otro le es arrebatado. La tendencia actual a la transparencia es opuesta al derecho del sujeto a ocultar su verdad inconsciente, de la que él mismo tampoco sabe nada. ¿Por qué? La mirada omnipresente del sistema sobre nuestras formas de satisfacción le proporciona información importante. De este modo, el mercado sabe cómo anticiparse y colmar todos nuestros deseos.
Lo público y lo privado
El psicoanalista francés Jacques-Alain Miller expresa:
“Hoy no sólo tengo derecho a gozar a mi manera, sino también a decírselo a todo el mundo”.
Continúa diciendo que hay un plus de goce que no está velado, sino que se exhibe de todas las maneras posibles. La sociedad ha dado un giro para pasar de la intimidad de los goces privados de la Viena Victoriana de Freud, a la exposición pública de todos los modos potenciales de gozar.
La influencia del Psicoanálisis pasa por la idea actual de que si algo anda mal, es absolutamente necesario hablar, y por qué no, publicar. Las pacientes histéricas de Freud vivían en la época de la represión y el secreto de la doble moral. Freud liberó la palabra cuando descubrió las pulsiones y los deseos inconscientes. No se imaginó que el sujeto un siglo después estaría vociferando sus goces y desgracias, exhibiendo sus secretos más íntimos.
Consecuentemente encontramos las estanterías repletas de libros de auto-ayuda basados en la vida de personas comunes que obtuvieron los logros que la sociedad les impone como deseables. Todo el mundo tiene una historia que contar. Esta es la era de los talk shows, cada uno protagonista de su propio espectáculo. Palabras que no van dirigidas a otro, sino al lector o espectador cualquier, a quien reciba el mensaje.
La realidad como espectáculo
El paso de lo privado a lo público, no sólo implica el empuje actual a decirlo todo. No basta sólo con palabras, pues además se hace imperativo mostrarlo todo, hacerlo visible en imágenes. La sociedad del show business nos pone a disposición el goce de la pulsión escópica. El sujeto cae y consiente esta dinámica, por lo que se muestra más que dispuesto a exhibirse.
Siguiendo a Wajcman, para esconder algo es preciso reconocerse en él. De modo que sólo es posible exhibir sin pudor cuando el sujeto no se reconoce exactamente en lo que muestra. En este sentido, el exhibicionismo apunta a algo del desapego y liberación respecto de sí mismo. Es decir, que la mirada a la que se expone no apunta a él como sujeto, no está implicado y no es responsable de lo que se ve de él.
En este contexto surgen y se popularizan programas televisivos, que buscan mostrar a la gente “tal cual es”. Citando a Diana Wolodarsky en su artículo Reality Show:
“El Reality puede inscribirse como un nuevo gadget de la época: un objeto más de consumo ofrecido en el mercado para saturar el vacío de existir… el sujeto paga el precio de ser reducido a la condición de objeto, como un producto más del consumo del mercado.”
El ideal de fama (injustificada)
En el Siglo XXI, surgen las figuras de los influencers, you tubers, tiktokers, etc. en las redes sociales. Da igual cómo se llamen, lo importante es atraer las miradas, puesto que la sensación de no ser mirado acarrea una irremediable falta en ser. Hay una consigna: “Me miras, luego soy. Soy mientras me miras.”
 Otro factor importante a considerar es la caída de los ideales. Diariamente, incluso en las redes sociales, los sujetos-objetos de la mirada buscan fervientemente un estatus de celebridad. La particularidad y lo que le distingue de generaciones anteriores, es que dicha insignia surge ante la ausencia de un talento o saber extraordinario. Más bien se basa en la realización de las actividades cotidianas, lo cual genera admiración en sus espectadores y deseo de ser igual que ellos.
Otro factor importante a considerar es la caída de los ideales. Diariamente, incluso en las redes sociales, los sujetos-objetos de la mirada buscan fervientemente un estatus de celebridad. La particularidad y lo que le distingue de generaciones anteriores, es que dicha insignia surge ante la ausencia de un talento o saber extraordinario. Más bien se basa en la realización de las actividades cotidianas, lo cual genera admiración en sus espectadores y deseo de ser igual que ellos.
Woody Allen plasma este fenómeno en su película “A Roma con Amor”. El personaje Leopoldo Pisanello es un tipo terriblemente aburrido, quien una mañana se convierte en el hombre más famoso de Italia. Esta reflexión sarcástica de Allen, nos muestra el precio a pagar por la fama injustificada. Actualmente, las redes sociales y los reality shows, entre otros fenómenos, alimentan esta sed de ser mirados. Llegan los sujetos a borrarse con el único fin de hacerse visibles para alguien. Tal como culmina Wajcman en su libro:
“Cada quien es susceptible hoy de ser el gran reportero de todas las tragedias del mundo, desde las más grandes hasta las más minúsculas.”
Texto escrito por: Roxana Palacios. Socia fundadora de Vital Minds. Psicoterapeuta psicoanalítica y psicóloga clínica.
Referencias:
- Miller, Jaques-Alain; Laurent, Eric. (2005). El Otro que No Existe y sus Comités de Ética. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- Nasio, Juan David (2011). La Mirada en Psicoanálisis. Editorial Gedisa. Barcelona, España.
- Wajcman, Gérard (2011). El Ojo Absoluto. Ediciones Manantial. Buenos Aires, Argentina.


 Durante las primeras etapas del desarrollo, predomina en el bebé lo que
Durante las primeras etapas del desarrollo, predomina en el bebé lo que 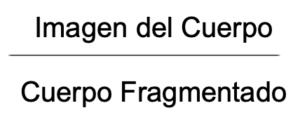
 En la actualidad, el desarrollo de los discursos de la ciencia y la tecnología, han impactado el modo en que el sujeto experimenta la imagen de su cuerpo. En ocasiones produciendo la experiencia del cuerpo fragmentado característica de etapas más tempranas del desarrollo. ¿Qué fenómenos actuales dan cuenta de estos procesos?
En la actualidad, el desarrollo de los discursos de la ciencia y la tecnología, han impactado el modo en que el sujeto experimenta la imagen de su cuerpo. En ocasiones produciendo la experiencia del cuerpo fragmentado característica de etapas más tempranas del desarrollo. ¿Qué fenómenos actuales dan cuenta de estos procesos?